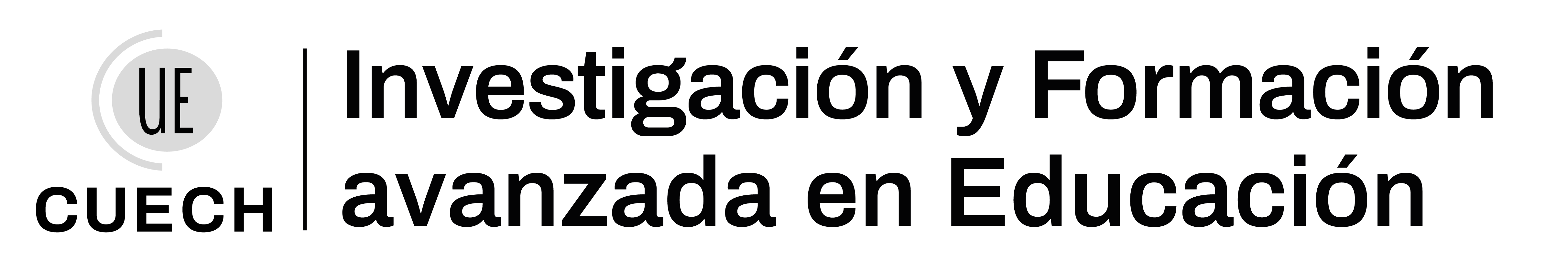José Miguel Salazar & Pete Leihy.
Dentro del horizonte social de Chile, la clase profesional se erige como la más respetable. Y la manera más lógica de encontrarse en ella es a través del diploma profesional. Al lado suyo emerge la clase de los técnicos, que proviene de la formalización de los oficios. En conjunto, ambos grupos definen mucho de la clase media chilena, esa que se sitúa entre “los más vulnerables” y “los súper ricos” en el vocabulario periodístico de nuestros tiempos. Se trata de quienes votan regularmente por lo que no es extraño que los políticos y los gobiernos los traten con simpatía, les distribuyan casualmente bonos e intenten adivinar sus deseos y representar sus intereses. ¿Qué pasaría, entonces, si la base de su seguridad – de la que depende la promoción social de sus hijos – es puesta en duda? El reconocimiento social de los diplomas que definen su identidades profesionales y técnicas parece depender de un abstracto proceso tecnocrático que recientemente se ha abierto.
Por estos días, la Subsecretaría del ramo ha presentado su propuesta para la revisión del sistema de títulos y grados de la educación superior. Cumple, así, con una tarea más de la larga lista de obligaciones legales que se le impuso para la implementación de la ambiciosa pero inescrutable reforma de 2018, y que se halla literalmente enterrada en la última disposición de la ley 21091. Se trata de un aspecto estructural del sistema del acceso al mundo del trabajo. Con algunos ajustes, la actual estructura normativa de los diplomas terciarios ha permanecido vigente por cincuenta años. Durante ese largo tiempo, ha habido varios intentos por transformarla, la más reciente es la propuesta del marco nacional de calificaciones del CRUCH. Previo a eso, la exigencia legal de contar con una propuesta para la creación de un sistema de certificación y habilitación profesional fue convenientemente ignorada por la administración, sin mayores consecuencias.
¿Por qué es tan compleja su transformación? La respuesta más simple: porque pone en tensión numerosos intereses que son difíciles de conciliar. Ellos se despliegan en diferentes niveles estructurales de la educación superior y en la relación que media entre ésta y el aparato público. Primero, porque este proceso tiene el potencial de incidir en la definición de las funciones que legalmente se asignan a los distintos tipos de instituciones formativas que existen en el país. Cuando el sistema de títulos y grados se introdujo en 1981, las universidades podían ofrecer grados académicos y los títulos profesionales más importantes. Los demás títulos profesionales eran competencia de los institutos profesionales, mientras los centros de formación técnica sólo podían ofrecer títulos técnicos de nivel superior. Al poco andar, sin embargo, este modelo estratificado fue reemplazado por otro. A raíz de una interpretación de la Contraloría General, se reconoció que las universidades podían entregar todos los tipos de diplomas de formación terciaria, sobre la base de reconocer la tradición de formación en oficios que poseían algunas universidades tradicionales. Por eso, rediscutir esta estructura autoriza a que los CFTs reclamen su especificidad funcional original. En un contexto en que la matrícula nueva no crece, sería ingenuo que estas instituciones no intenten asegurar estatutariamente un nicho específico como el que poseen las universidades con la formación de posgrado.
Segundo, porque en la mirada de las asociaciones profesionales, existe una asociación entre el tipo de organización que emite los títulos y el prestigio de las profesiones. Son varias las directivas gremiales que se han esforzado por décadas para que los respectivos títulos sean exclusivamente universitarios. Los cambios legislativos que tuvo el sistema de títulos y grados durante los 90s precisamente apuntaron en esa dirección. Aunque estos esfuerzos han sido menos exitosos en décadas recientes, aún existe una fuerte demanda en esta dirección, especialmente en el campo de la Salud pública. A su vez, no hay que perder de vista que la Corte Suprema ha insistido varias veces en que no le parece propio de su competencia la entrega de títulos de abogado (especialmente si no puede incidir en la formación jurídica).
Tercero, porque – como explica la propuesta de la Subsecretaría de Educación Superior – una revisión del sistema de títulos y grados demanda revisar y ajustar una frondosa legislación que incluye las normas orgánicas de una amplia gama de servicios e instituciones públicas. La incidencia de esta normativa es indirecta pero clave para explicar la morfología de los currículos de educación superior. Ella determina la duración en años o semestres que deben poseer los planes de estudio para que la contratación de profesionales en la administración del estado sea posible (o para que los contratados tengan acceso a la valorada asignación profesional del sector público). No parece realista que la educación superior desatienda las exigencias del mayor empleador de profesionales en el país. Aunque se apueste por el cambio sistémico, la revisión de las plantas y dotaciones de la Administración es siempre un tema espinudo y políticamente complejo, que las agrupaciones de empleados públicos prefieren evitar ante el riesgo de una reducción de beneficios laborales.
Todo lo anterior refleja la significativa cantidad de intereses organizados que pueden activarse con ocasión de esta propuesta. Por eso, la prudencia sugiere la necesidad de contar con equipos técnicos dotados de una amplia caja de herramientas para sortear este complejo desafío. A las dificultades propias de avanzar en la dirección sugerida, se agregan otras, que emanan del contenido mismo de la propuesta de la Subsecretaría y del contexto en que ésta emerge. Desde ya, los equipos gubernamentales enfrentan el desafío de traducir los principios generales que definen la propuesta en reformas legislativas concretas, luego que el proceso de consulta sectorial sea completado.
Dado el vasto ámbito de acción de la propuesta, lo que debería seguir es una minuciosa preparación de los proyectos de ley que se mandarán al parlamento para su discusión legislativa. Aquí la variable tiempo resulta clave. El actual gobierno y sus autoridades disponen de 9 meses para completar su mandato. En el contexto de una extendida crisis sanitaria y un complejo proceso de debate constitucional, existen prioridades legislativas gubernamentales mucho más urgentes. Además, el gobierno tampoco posee las mayorías necesarias para hacer avanzar su agenda legislativa. Salvo que el presidente Piñera y su Ministro de Educación tengan un as bajo la manga, resulta más o menos evidente que esta iniciativa tiene un problema de timing que la hace poco viable.
Por otra parte, la propuesta podría requerir algunos análisis complementarios y ajustes adicionales antes de avanzar hacia su formalización. En la experiencia chilena, el sistema de títulos y grados consiste en la definición de diferentes diplomas, las instituciones que están en posición de conferirlos y algunas exigencias formales sobre la extensión o carga de trabajo asociada a los programas respectivos. La propuesta apuesta por su revisión a partir de la experiencia de cuatro países (Australia, Canadá, España e Irlanda) que poseen una organización de los diplomas radicalmente diferente a la que existe en Chile. Tales sistematizaciones de los grados universitarios se relacionan con sus propias tradiciones académicas o con su adscripción a marcos regionales (como la Unión Europea y la institucionalidad de Westminster), que enfatizan y promueven activamente la movilidad académica y profesional.
Ante la falta de esos elementos estructurales, la propuesta no explicita claramente los objetivos que el nuevo sistema busca satisfacer ni el perfil que tendrá el sistema resultante, que desde ahora se relacionará con el sistema de acceso, la formación continua y con la franquicia de capacitación laboral del SENCE. Probablemente, esto ocurre por el marcado pragmatismo y naturaleza minimalista de la propuesta. No obstante, para una implementación robusta y para que los actores sectoriales puedan anticipar sus consecuencias, ella también debiera hacerse cargo de conceptualizar el modelo ofrecido, delinear – de manera integrada – las finalidades que debe cumplir y desarrollar la manera que este nuevo ámbito de coordinación (liderada por un nuevo consejo de competencias) se relacionará con los restantes componentes de la arquitectura política sectorial.
Asimismo, la propuesta aspira a mejorar la vinculación con el mundo laboral, a través del suplemento de diploma (una innovación inspirada en el proceso de Bologna). Con todo, es curioso que ella no se haga cargo de identificar – ni aún en el plano de las tendencias agregadas – la situación actual y proyecciones de las diversas ocupaciones laborales reservadas para los diplomas de educación superior. Tampoco habla sobre las transformaciones que ha experimentado el mundo del trabajo en décadas recientes. Aunque sabemos que la masificación de la educación superior, la revolución tecnológica y la globalización económica han afectado severamente el escenario, la propuesta parece asumir que las credenciales profesionales de hace medio siglo están plenamente vigentes en el mundo del trabajo de hoy.
La lógica interna de la propuesta también resulta algo difícil de entender. Aunque aspira a simplificar la información disponible sobre la oferta académica de nivel terciario, en realidad aumenta su complejidad y legibilidad. La reforma de los grados europeos buscó facilitar la movilidad académica y aumentar la legibilidad de los diplomas de educación superior. Para eso, adoptó un modelo común que implicaba dejar atrás las estructuras nacionales pre-existentes. En cambio, la Subsecretaría ha preferido ampliar la estructura existente, sin eliminar nada. Eso permite que coexistan en ella dos tradiciones formativas distintas: una de programas largos (licenciatura-doctorado) y otra de programas cortos (bachiller-magister). El problema es que, al combinarlas, sólo se extiende artificialmente la formación universitaria, empeorando el problema que ya tenemos con la duración real de los programas. Aunque quizás parezca normal a muchos chilenos, es muy singular en el plano comparado que el graduado de un programa de pregrado largo (como las licenciaturas) requiera luego de un programa de especialización (las maestrías). Precisamente por eso, los europeos eliminaron las licenciaturas. Ahora, la Subsecretaría parece reticente a eliminarlas porque ellas están ancladas en los títulos profesionales que proyecta mantener (y que aseguran que algunos de ellos sólo puedan ser ofrecidos por las universidades), aunque ellas son otro diploma más más dentro de la compleja cartografía que ofrece la propuesta.
Todo lo anterior parece presagiar que la actual propuesta está destinada al baúl de los recuerdos. Retrospectivamente, es curioso que la gran reforma llamada a sentar las nuevas bases de la educación superior chilena no considerara un análisis más profundo sobre títulos y grados, en especial si anticipaba la necesidad de introducir cambios. La señal de delegar tal función en la Administración sugiere tal vez que ella fue menos meditada y futurista que lo que pudo ser. Sólo el tiempo dirá si vamos a tener que avanzar hacia la reforma de la reforma. El mejoramiento sistémico, y no el embellecimiento aditivo, parece clave para ofrecer credenciales creíbles, y más concretamente, empoderamiento humano en una era de automatizacón e la navegación de información ambigua.